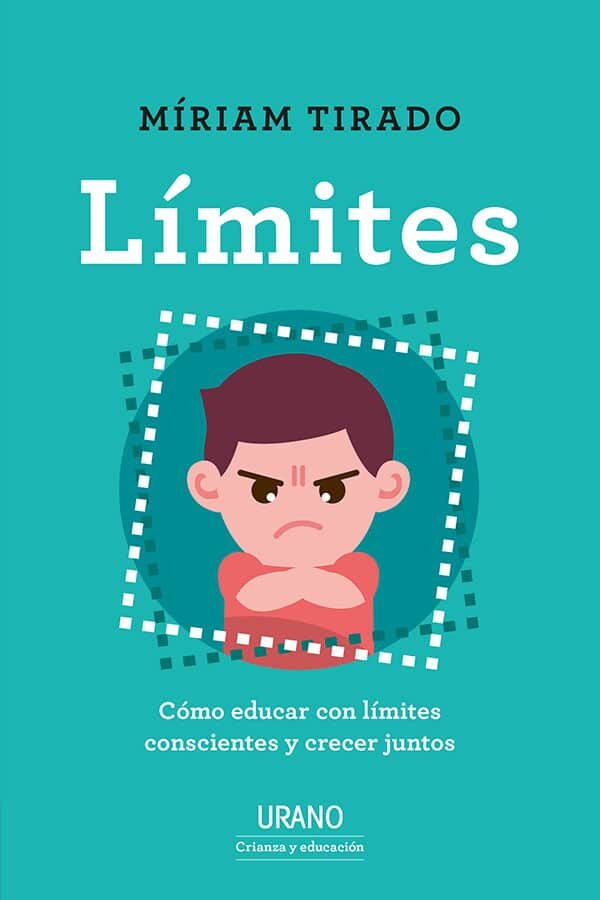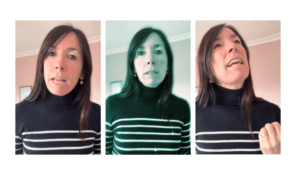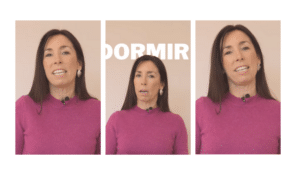La familia y los niños
Los niños tienen una virtud que desde que soy madre valoro muchísimo y es que hacen cambiar los «ecosistemas familiares».
Me explico: un almuerzo de familia puede estar muy bien, pero cuando hay niños (es igual la edad que tengan) está mucho mejor. La Navidad puede ser bonita, pero con niños, es preciosa. Un cumpleaños puede ser divertido, pero con niños, es divertidísimo, y así un largo etcétera. Porque los niños tienen un poder especial que los adultos ya hemos perdido, un poder que nace de la mezcla de la inocencia, la espontaneidad y la alegría. Un cóctel que hace que cualquier encuentro familiar sea mucho mejor si ellos están.
Domingo estuve en una; una reunión-almuerzo de familia numerosa, muy numerosa. Hace unos años, en estos encuentros no había niños, o muy pocos. Pero ahora, cuando quedamos, los niños salen por todos lados. La gran mayoría son pequeños y se llevan poco, porque en poco tiempo, en la familia hubo un boom de natalidad increïble… Hasta hace dos años aún estaba la bisabuela, a quien podías ver acunar a algún bebé de pocas semanas o meses. Cuando lo hacía, los bebés nunca lloraban, nunca. Había algo en aquel aparente abismo de edades que los acercaba, una alma que acababa de llegar y otra que no tardaría en irse, y seguramente un reconocimiento y una empatía de una bisabuela, madre de muchos hijos, que sabía perfectamente qué sentía aquel bebé tan pequeño y que, en la sangre, llevaba también su linaje. Ahora, cuando nos encontramos, aún me parece que ella debe de estar cerca, viendo como ha crecido esta familia enorme, escuchando qué hace aquel o aquel otro, poniéndose al día y con una sonrisa en los labios, viendo aquellos pequeños como juegan, corren o se pelean.
Los niños cambian la energía de las familias. Los niños tienen el poder de cambiar actitudes, de impregnarlo todo de ternura, de hacer que los adultos, de repente, nos encontremos sentados en el suelo, jugando como ellos, riendo como ellos. Tienen la capacidad de conseguir que los adultos, a ratos, nos olvidemos que somos adultos y nos encontremos cogidos de la mano, cantando una canción y bailando dentro de un círculo.
En los encuentros familiares los padres «descansamos». Porque hay abuelos, tíos, primos, primos segundos… muchos ojos, muchas manos, muchos brazos… y vemos como nuestro hijo se va con la abuela, o con el tío, o con la prima… y se lo pasa bien. Y tú puedes hacer vida social un rato, o jugar con los hijos de los demás, conocer otros caracteres, reír con otras frases y maneras de hacer, consolar al que ha caído y tiene la madre más allá… Y tu hijo conoce otra gente y otros niños, juega con los padres de los demás, ríe con otras frases y otros juegos, se agarra a otras manos… mientras los padres lo miramos todo por el rabillo del ojo y nos sentimos felices de ser tantos que amamos estos niños. Mientras la veo, jugando más allá con la abuela, me viene a la cabeza el gran árbol genealógico que lleva detrás, lleno de flechas y lleno de caras. Un árbol que crece por la copa y crece, y crece… Me imagino sus antepasados, que también son nuestros… me imagino el linaje… me imagino lo que nos vamos transmitiendo de unos a otros… y me siento orgullosa. Esto, que aparentemente es tan natural y tan cotidiano, tiene un valor incalculable.
Y eso es lo que quería hacer hoy; dar valor a la llegada de niños a las familias porque si no fuera por ellos, ni cantaríamos tanto, ni bailaríamos tanto, ni volveríamos a jugar tanto, ni haríamos tonterías como cuando éramos pequeños. Si no fuera por ellos, las familias se irían haciendo cada vez más pequeñas hasta extinguirse. Si no fuera por ellos, no veríamos como se ablandan y juegan los que parecía que no les gustaban los niños. Si no fuera por ellos, habría mucho más silencio, menos risas y menos peleas, sí, pero también menos besos y abrazos. Y las bisabuelas que ya no están, no tendrían ningún bisnieto a quien velar.
Míriam Tirado
Categorías
- Abuelos (3)
- Adaptación Escolar (19)
- Adolescencia (5)
- Blogging (5)
- Cajón de sastre (1)
- Consejos y reflexiones (276)
- Crianza consciente (150)
- Cuentos (13)
- Cuentos para adultos (18)
- De 0 a 1 años (67)
- De 1 a 2 años (30)
- De 2 a 3 años (46)
- De 3 a 4 años (20)
- De 4 a 5 años (7)
- De 5 a 10 años (1)
- Embarazo (51)
- Emociones (41)
- Hermanos (13)
- Humor (2)
- Lactancia (35)
- Libros (12)
- Límites (5)
- Maternidad consciente (55)
- Meditación (5)
- Muerte (11)
- Otros temas (47)
- Pareja (9)
- Parto (45)
- PAS (2)
- Paternidad consciente (20)
- Podcast (53)
- Preconcepción (15)
- Puerperio (6)
- Rabietas (2)
- Separación consciente (3)
- Videoblog (147)
Libros y cuentos
-
Límites
16,00€15,20€ ¡Lo quiero! Este producto tiene múltiples variantes. Las opciones se pueden elegir en la página de producto