Estres postraumático
Busco la definición que más encaja en mi historia y es esta: «se trata de un acontecimiento en la vida del sujeto, una experiencia vívida que aporta, en muy poco tiempo, un aumento tan grande de excitación en la vida psíquica, que fracasa toda posibilidad de elaboración».
Esto es lo que me pasaba a mí. Me había estresado tanto todo lo que había pasado esa semana (dormir tan poco, sentir tantas cosas y tener tan poco tiempo para elaborar todo lo sucedido) que una vez en casa llegó el estrés.
En el fondo estaba contenta, claro que sí, muy contenta de que todo hubiera terminado. Pero en mis primeras capas todo era tristeza y llanto. ¿Recordáis que os dije que se había abierto la caja de pandora? Pues había que procesar muchas emociones acumuladas y resumiendo, no podía parar de llorar.
Aquel primer fin de semana en casa, mi marido, que me entendía a la perfección y sabía que no me podía ayudar, intentaba dejarme los espacios para poder estar tranquila e ir haciendo camino, para poder llorar sin la sensación de estar preocupando a Laia.
Él se la llevaba a hacer cosas chulas y yo me podía quedar en casa disfrutando de Lua, haciendo siestas con ella encima, y si tenía ganas de llorar, podía hacerlo en libertad.
Y entonces sí que tuve ganas de que determinada gente me viniera a ver. En la intimidad de mi casa, con el silencio que yo necesitaba, pude abrazar a gente que quiero y que me quieren, gente que no se incomodaba por escuchar lo que había vivido ni por verme llorar. Me fue muy bien hablar.
Explicar qué había sentido, qué había pasado. Poner palabras me ayudaba a elaborar el trauma, a ponerlo en su sitio.
Al mismo tiempo que yo me adentraba en mi particular catarsis para intentar salir del pozo, mi cuerpo se sentía en la libertad también de expresarse, y entonces me empezó a doler horrores la cicatriz de la cesárea.
Todo el dolor que no había sentido las horas interminables sentada en la silla dichosa de neonatología del hospital, salía ahora que ya estaba en casa. Supongo que en el hospital no podía sentir más dolor ya, porque con el del corazón, me sobraba. Y el del cuerpo quedó aparcado, esperando encontrar la hora de expresarse. El domingo por la mañana, una semana después de «EL DÍA QUE ME HUNDÍ«, me levanté con mucho dolor en la cicatriz y por primera vez la miré atentamente. Me la toqué y la sentí profundamente. Volvía a llorar.
Veía un trozo muy rojizo y con relieve y, agobiada como estaba con todo ello, empecé a pensar que se me había infectado. No lo podría soportar, me decía a mí misma mientras sentía el dolor.
Hablé con las comadronas y me dijeron que al día siguiente vendrían y nos lo miraríamos con calma, que aparentemente (por las fotos), no lo parecía. Y no, la cicatriz no estaba infectada. Eran las células allí pegadas que recordaban todo lo vivido, todo lo que no había podido salir ni en forma de lágrimas ni en forma de palabras porque no había habido el tiempo ni la calma para hacerlo.
Lloraban el reposo que no había hecho, lloraban el respeto que no les había tenido porque había habido una prioridad superior: estar con Lua.
Una vez confirmado que no había infección, me relajé y acepté lo que era: que todo tenía que salir y que todo lo que no había sentido allí en el hospital porque no me lo podía permitir, saldría en casa. Me podía soltar.
Familia más cercana y amigos me permitían soltarme y me hacían de almohada sosteniéndome. Me podía relajar. Y eso hice. Durante casi una semana más. Ir sacando, ir elaborando, ir llorando, irme emocionando, ir descansando, ir durmiendo lo que no había dormido… e ir haciendo el camino para salir de aquel estrés post-traumático en el que había entrado.
Y justo entonces fue Sant Jordi. Un día precioso en que si lo quieres saborear bien, hay que estar en la calle. Laia se moría de ganas, había muchas actividades para los más pequeños.
Ella quería ir pero quería que fuéramos todos, harta como estaba de haberlo hecho todo separados las últimas semanas. Accedí, accedimos. Y fuimos al lugar más céntrico de nuestra ciudad, para que ella pudiera pasar una feliz tarde. Me encontré a tantas amigas… y todas preguntaban lo mismo y con cada una me caía alguna lágrima.
Cada una me abrazaba y admiraba la belleza de aquel bebé, Lua, que seguía como si ella hubiera vivido otra película, nada traumática como la de su madre. Y poco a poco terminó siendo una buena tarde para todos.
Aquella tarde alegre de Sant Jordi me ayudó a ver que la vida seguía y seguía bien. Que había rosas, y libros, y gente que me quería, que había espacio para digerir todo lo que nos había pasado y que al final todo acabó bien. Que sí, que había acabado. Que era real.
Agradezco a cada persona que me acompañó en mi tristeza el tiempo, el espacio y a veces el silencio. Agradezco a los más cercanos dejarme hacer sin sufrir por si estaba entrando en una depresión posparto. Agradezco el consejo que me dio Inma de «llora pero que te toque el sol», porque cuando lo hacía sentía que cada rayo me curaba un poco. El calor en la piel era lo que tantos días cerrada no había podido sentir.
Y así, poco a poco, fui saliendo del pozo. Cada día un poco, con cada conversación un poco, con cada lágrima un poco, con cada abrazo un poco, con cada mirada de Lua un poco, con cada risa de Laia un poco, hasta que un día, tres semanas después del nacimiento de Lua me sentí feliz, feliz sin pesar, feliz sin peros. Feliz y llena. Feliz del todo.
Míriam Tirado
Categorías
- Abuelos (3)
- Adaptación Escolar (19)
- Adolescencia (5)
- Blogging (5)
- Cajón de sastre (1)
- Consejos y reflexiones (276)
- Crianza consciente (150)
- Cuentos (13)
- Cuentos para adultos (18)
- De 0 a 1 años (67)
- De 1 a 2 años (30)
- De 2 a 3 años (46)
- De 3 a 4 años (20)
- De 4 a 5 años (7)
- De 5 a 10 años (1)
- Embarazo (51)
- Emociones (41)
- Hermanos (13)
- Humor (2)
- Lactancia (35)
- Libros (12)
- Límites (5)
- Maternidad consciente (55)
- Meditación (5)
- Muerte (11)
- Otros temas (47)
- Pareja (9)
- Parto (45)
- PAS (2)
- Paternidad consciente (20)
- Podcast (53)
- Preconcepción (15)
- Puerperio (6)
- Rabietas (2)
- Separación consciente (3)
- Videoblog (147)
Libros y cuentos
-
Kai y Emma 5 – Una noche fuera de casa
16,95€16,10€ ¡Lo quiero! Este producto tiene múltiples variantes. Las opciones se pueden elegir en la página de producto





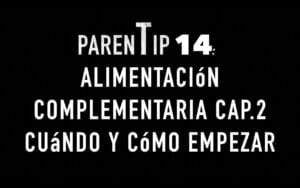
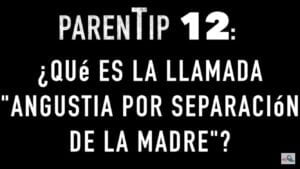
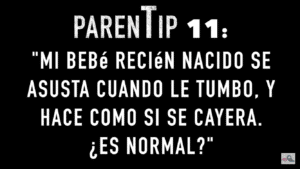
2 respuestas
Quin relat i quina historia. Gracies per.compartr.la. esgic segura que ens ajudara a moltes mares en moments similars o diferents a apendre a sortir. I que be que tot ha tingut un final feliç
Después de leerte creo que todavia, tras dos años, no me he soltado,no he dejado salir y liberarme de todo lo que pasó. Mi idea era que tenía que estar fuerte para mi bebé y me he ido tragando todo durante dos años, pero creo que tiene que salir todo, como sea, antes de explotar. Liberar para poder vivir. Ojalá lo consiga, dejar salir…